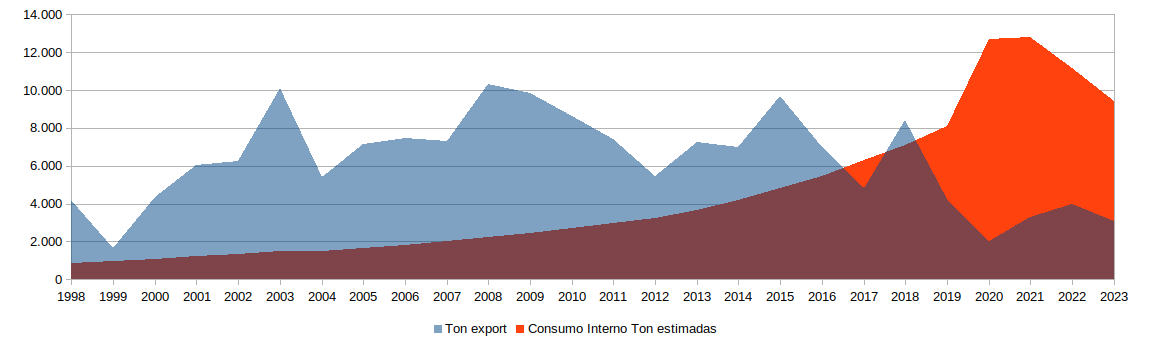A
quién corresponda
Opinión del Rañiñelwe Apicola
Temuco, poco antes de We Tripantu 2023
En este momento de cambio y transformación, nos enfrentamos a
desafíos de gran magnitud. En medio de los vientos fríos que nos
instan a buscar protección y solidaridad, es imperativo explorar las
regulaciones de nuestra cadena apícola. Nuestros corazones y
espíritus se unen en busca de soluciones que fortalezcan nuestra
ancestral apicultura. Abramos nuestras mentes al conocimiento y la
creatividad de nuestra comunidad de pastores de ganado alado. Unidos
en nuestro vuelo, labraremos un futuro radiante para quienes dependen
de nuestras venerables abejas. Que la prosperidad y la coexistencia
nos guíen en este viaje hacia el éxito. Nuestros pasos resonarán
en nuestro planeta natal y en las lejanas tierras de Venus, donde
quizás nuevos horizontes nos esperan con misterios y desafíos
emocionantes.
Hoy en día es un hecho la existencia de una Ley Apícola, la cual
ha sido solicitada por los apicultores durante muchos años. La Ley
21.489 fue publicada en el Diario Oficial el 12 de octubre de 2022 y
representa un avance en la institucionalización del sector apícola.
Esta ley busca dar respuesta a una serie de problemas acumulados a lo
largo de los años.
Sin embargo, como suele suceder, los actores afectados por esta
Ley, tanto apicultores como agricultores, solo toman conciencia de
sus implicancias cuando se redactan las resoluciones y reglamentos
que la misma Ley ordena. Es en ese momento cuando se detallan los
impactos reales y se conocen las opiniones concretas de las
autoridades sobre su interpretación. Además, se evidencia la
coherencia entre los distintos artículos de la Ley. Es importante
señalar que esta Ley se promulgó sin suficiente evidencia y se
formuló basada en paradigmas equivocados.
Lamentablemente, en Chile la organización de los apicultores es
débil, al igual que la apicultura en general, así como la formación
de técnicos y profesionales del agro y otras disciplinas
relacionadas. También se observa debilidad en la estructura
institucional estatal que debe acompañar al sector, desde el nivel
central hasta los niveles municipales.
Es común encontrar opiniones sobre "las abejas y su miel"
sin un conocimiento profundo de la materia.
Durante más de 172 años con abejas de miel en Chile, la única
estadística estatal de colmenas y apicultores provenía del Censo
Agrícola o simplemente no existía. Recién a partir de 2016,
después de más de 10 años de solicitud, se logró comenzar a
registrar apicultores, apiarios y colmenas con una base
georeferenciada. Sin embargo, muchos dudan de la calidad de los datos
registrados hasta hoy, ya que no se sabe cuán limpios y actualizados
están los registros, ni cuál es el alcance del mismo, dado que no
es obligatorio. Es cierto que la pandemia y las restricciones de
movimiento debido a ella ayudaron a que los apicultores se
registraran al buscar un salvoconducto. No obstante la experiencia
nos demuestra que existen apiarios que no están vigentes, colmenas
que han muerto y no se han actualizado los registros, o tal vez,
registros inflados con el objetivo de cobrar seguros apícolas
subsidiados o no por el INDAP.
Se echa de menos una fiscalización más activa por parte de la
autoridad para garantizar la calidad del registro.
Durante ese lapso de tiempo, no existió una Ley dedicada
exclusivamente a la apicultura, solo existía un Decreto con Fuerza
de Ley (DFL15) de 1968 que mencionaba de alguna forma a las colmenas
y que fue derogado con la promulgación de esta nueva Ley (artículo
30).
La Ley actual tiene disposiciones que entran en vigencia con su
promulgación, mientras que otras entrarán en vigencia un año
después con la promulgación de los reglamentos correspondientes
(artículos primero y segundo transitorios). Sin embargo, la Ley no
establece un plazo para las resoluciones, como la mencionada en el
inciso primero del artículo 14. Aunque se puede asumir que estas
resoluciones tendrán el mismo plazo que el reglamento establecido en
el inciso segundo, la redacción de la Ley puede llevar a
interpretaciones incorrectas del artículo 14.
Con la promulgación de la Ley (artículo 31), las colmenas
finalmente son reconocidas en el Código Penal y se puede aplicar la
figura del Abigeato (artículo 448 bis). Sin embargo, al no
individualizar cada una de las colmenas, se vuelve impracticable la
fiscalización en ruta.
Por primera vez, se reconoce la existencia de la apicultura urbana
y se supera la histórica barrera entre lo urbano y lo rural
establecida por el Plano Regulador Comunal. Además, se involucra
plenamente a los municipios con la apicultura (Título X, artículo
29). Sin embargo, la oposición infundada (o sin expresión de causa)
de algun vecino y el tamaño de los terrenos estipulados por la ley
actúan como barreras de entrada para el registro adecuado y la
declaración de actividades apícolas en áreas urbanas, lo que pone
en riesgo esta actividad en ciudades, pueblos y aldeas.
Por primera vez, se establece de manera legal la relación entre
Odepa y el sector apícola (artículo 24). Además, se incorpora de
manera definitiva al Ministerio de Salud y al Código Sanitario en su
función de fiscalización de productos adulterados (artículo 25).
Se deja además claro un sistema de fiscalización y sanciones por
parte del SAG (artículos 26, 27 y 28).
La sección de fomento (Título VIII, artículo 23) aún es débil,
al igual que el papel desempeñado por la Comisión Nacional Apícola,
pero se avanza en la protección de la apicultura orgánica sobre la
tradicional (artículo 22).
Hay un título completo (VI, artículos 17 al 21) que aborda la
comercialización de los productos y materiales biológicos apícolas,
estableciendo las responsabilidades entre el SAG y el Ministerio de
Salud. Además, este título impone ciertas definiciones sin
perjuicio de lo establecido en el Código Sanitario y en el
Reglamento Sanitario de los Alimentos. Asimismo, se involucra al
Ministerio de Economía en lo que respecta a la denominación de
origen e indicaciones geográficas. Algunos artículos de este título
ya están vigentes (18 y 21), mientras que los demás requieren un
Reglamento y entrarán en vigencia el 12 de octubre de 2023.
Dentro de este análisis, omitiendo por falta de tiempo lo
relativo a los productos apícolas destinados al consumo humano que
requieren de un reglamento (artículos 17 y 19), me centraré en la
vigencia del artículo 21 y solicitaré claridad en cuanto a lo que
se entiende por "la acción respectiva".
Resulta igualmente confuso o poco comprensible el artículo 20,
que parece separar la cría y selección de abejas de las demás
funciones de la apicultura o implicar la existencia de algún
intermediario que debe ser registrado más allá de los apicultores y
sus apiarios regulados en el Título II, especialmente en los
artículos 5, 6 y 8. Resulta aún más incomprensible el artículo
20, dado que en el artículo 6, inciso c, se establece la creación
de un tipo de apiario destinado a la selección y cría de abejas.
El artículo 6 de la ley establece la obligación para los
apicultores de registrar sus apiarios según tres categorías bien
definidas: producción, polinización, selección y cría; y una
cuarta categoría denominada "Otras actividades apícolas".
Sin embargo, este artículo olvida mencionar los apiarios de
invernada y, sobre todo, pasa por alto que la gran mayoría de los
apiarios tienen una vocación mixta total o parcial. Por ejemplo,
pueden estar dedicados tanto a la polinización como a la producción
de miel, marcos con cría, fecundación de reinas o producción de
núcleos. Las combinaciones son múltiples y dependen no solo de la
preferencia de cada apicultor, sino también de las circunstancias de
cada temporada.
Un ejemplo concreto es el caso de la Canola hibrida, ¿se
consideraría como actividad de polinización o de producción cuando
no es semillero?. ¿Por qué, si el beneficio en la planta es el
mismo?. Mirado desde otra perspectiva ¿No podemos producir miel
cuando estamos polinizando Arandanos al lado de una siembra de Canola
hibrida?
El artículo 16 regula la exportación de productos apícolas y
material biológico apícola, haciendo referencia al artículo 9, el
cual a su vez establece la regulación de las condiciones
estructurales y operacionales a través de un reglamento. Presumo que
el objetivo es garantizar la trazabilidad de la producción y la
existencia de colmenas, pero esto no está claro en la Ley. Se logra
cierta claridad adicional, aunque no total, con el borrador del
Reglamento General o Norma Técnica.
Lamentablemente, debido a esta extraña definición legal, el
Reglamento General adolece de falta de claridad y obliga cambios en
las bases de datos históricas del FRADA/Sipec. Esto ha llevado a
inconsistencias y lagunas entre el Reglamento General y la Resolución
que se menciona en el artículo 14.
En el Reglamento General o Norma Técnica, se exige marcar las
colmenas con un número de productor, pero no se individualizan con
un número único. Por lo tanto, en la resolución que regula los
movimientos a través del FMC, no será posible cumplir con el punto
iv: identificación de las colmenas. Esto impide que los
fiscalizadores puedan saber si se está movilizando la misma colmena
en múltiples ocasiones, lo cual es crucial para controlar los robos
y aplicar la figura del abigeato. Se trata de una omisión
imperdonable en términos de seguridad y control.
Los reglamentos y resoluciones están introduciendo cambios en el
tratamiento de los apiarios (artículo 6), pero no se aclara cómo se
realizará la transición del antiguo Sipec al nuevo Sipec.
Anteriormente, era el apicultor quien se clasificaba en diversas
actividades productivas, pero ahora son los apiarios los que tienen
estas características, excepto en el caso de aquellos que no son
apicultores pero comercializan productos biológicos apícolas y no
poseen apiarios, sino puntos de acopio. Además, surge la pregunta de
si estos comerciantes tienen una vocación "productiva" o
¿de dónde sacan el material biológico que comercializan. Resulta
un tanto confuso, ¿no es así?
Este cambio radical en el Registro genera grandes dudas entre los
apicultores en cuanto al respeto de sus apiarios históricos. ¿Cómo
se llevará a cabo la transición entre una base de datos y la
siguiente? ¿Se realizará una renovación completa y aquellos que
registren primero un apiario serán los beneficiados? ¿Se realizará
una migración manual por parte del SAG para mantener las ubicaciones
históricas? ¿Qué sucederá en los casos históricos en los que no
se cumpla la regla de negocio establecida en el reglamento de
trashumancia que norma la distancia entre apiarios? ¿Qué ocurrirá
con la gran mayoría de los apiarios que tienen características
mixtas?
La interpretación que hace el redactor del reglamento de
trashumancia y la resolución de movimientos acerca de qué
constituye una colmena de producción, a nuestro entender,
distorsiona el espíritu de la Ley y permite saltos teóricos que no
son compatibles con la realidad apícola en algún lugar del mundo, o
deja espacios para futuras interpretaciones que generan incertidumbre
o, simplemente, son injustas y propician prácticas deshonestas
(Hecha la Ley, Hecha la Trampa).
Es posible que la ley sea poco clara o incompleta, por lo tanto,
al analizar detenidamente su implementación a través de
reglamentos/resoluciones, puede prestarse para interpretaciones que,
de prosperar, generarán niveles de injusticia entre los distintos
apicultores del país y, en lugar de solucionar problemas históricos,
generarán nuevos problemas.
¿El Poder Ejecutivo está dispuesto a utilizar su iniciativa de
ley para proponer mejoras al texto recién aprobado y, de esta
manera, reducir la incertidumbre y las malas interpretaciones?
La ley no define la "colmena de producción", solo
define "colmena" (artículo 4 f.). Sin embargo, sí
establece la categoría de "apiario de producción"
(artículo 6 a) y los “productos apícolas” (artículo 4 ñ).
Para todo apicultor, una "colmena de producción" es
aquella que, cumpliendo la definición de "colmena", ha
alcanzado un tamaño adecuado en la fecha propicia, es decir, ha
cubierto aproximadamente el 70% al 80% de la superficie de una cámara
de cría entre agosto y fines de noviembre (dependiendo de la latitud
y cercanía a la costa), y por lo tanto, está en condiciones de
producir, como por ejemplo, marcos de cría, núcleos, servicios de
polinización, polen, alzas o medias alzas de miel, reinas fecundadas
o celdas de reina. Sin embargo, el reglamento propuesto parece
limitar la definición de "colmena de producción" a
aquellas que se instalan en un apiario de producción, lo cual
consideramos incorrecto desde la perspectiva apícola.
Es aún más erróneo cuando se entiende que los productos
apícolas (definidos en la letra ñ de las definiciones) como la
miel, el polen cúrcubilar, la cera, la cera de opérculo, la
apitoxina, el propóleo y la jalea real, entre otros, se separan del
material biológico (artículo 4 h), y a su vez se crea un tipo de
apiario de selección y cría (artículo 6 c), que difiere de un
acopio realizado por un intermediario comercializador. Además, la
definición de material biológico se limita y omite los marcos de
cría como producto de una colmena, a pesar de que existe un mercado
para dichos marcos.
¿Cómo abordará la autoridad la trazabilidad del mercado de
marcos de cría? ¿Qué pasa con la miel que se cosecha mientras se
está polinizando?. ¿Qué producen las colmenas en apiarios tipo d:
otras actividades apícolas?. Es necesario que se establezcan
disposiciones claras y adecuadas para garantizar la trazabilidad de
este tipo de productos en el marco regulatorio propuesto.
Bajo esas premisas, los apiarios de invernada, que han sido
olvidados por el legislador en su texto, deberían ser
clasificados como "Otras actividades apícolas" (artículo
6 d), quedando fuera de la pretendida regulación de la trashumancia
y solo siendo afectados por la resolución que controlaría el
movimiento de colmenas quedando en la misma condición que la
polinización.
Durante la discusión de la Ley, se buscaba controlar el
movimiento o trashumancia de colmenas no solo con fines de
trazabilidad sanitaria o epidemiológica, sino también para prevenir
robos y aplicar la figura del abigeato. Sin embargo, esto no se
lograría a menos que cada colmena sea individualizada con un número
único, independiente del número del propietario.
Por otro lado, el legislador incluye en el mismo artículo 14 los
términos "Movimiento o Trashumancia de colmenas" como
sinónimos, y solicita un solo reglamento que regule toda la
trashumancia, así como una resolución que norme todos los
movimientos, que se entiende son lo mismo. No obstante, la resolución
que regula el Movimiento, además de no individualizar las colmenas,
permitiendo contar muchas veces la misma unidad, pregunta por el
Motivo del Movimiento o trashumancia sin especificar cuales son las
opciones, y también otorga un tratamiento especial a los
movimientos hacia apiarios de polinización preguntando por fecha de
inicio y termino, cosa que no hace en los otros casos. Además, no
permite la colaboración de varios apicultores para proporcionar
servicios de polinización o trabajar de manera subcontratada, ni
permite la solidaridad entre apicultores que comparten o prestan sus
apiarios. Además, no queda claro si las colmenas de más de un
apicultor podrán viajar en el mismo camión.
Es necesario que se realicen modificaciones y aclaraciones en el
texto para abordar estas preocupaciones y garantizar una regulación
más precisa y equitativa en cuanto al movimiento de colmenas y la
trashumancia en el marco de la ley y la definición mas universal en
el marco de una ganadería que puede ser nómade.
¿Por qué se llega a esta situación? Como mencionamos
anteriormente, el redactor de la propuesta parece tener una
comprensión errónea del concepto de "colmena de producción".
El espíritu de la ley al referirse a una "colmena de
producción" realmente buscaba distinguirla de un núcleo o
colmena en formación, con el objetivo de priorizar el cumplimiento
de la norma de polinización que establece un tamaño mínimo
estándar para las colmenas. Sin embargo, los documentos en discusión
reflejan una interpretación diferente, aparentemente la
interpretación del "abogado del SAG".
Para todos los apicultores que trasladan sus colmenas y
especialmente para aquellos que mantienen apiarios fijos, esta
distinción que hace el artículo 6 entre los usos de los apiarios
según las categorías definidas resulta bastante relativa. En la
mayoría de los casos, esto induce a clasificar todos los apiarios en
las 4 categorías o al menos en un par de ellas (la legislación
española incluye el apiario mixto). Parece que se busca, de alguna
manera, separar y brindar un tratamiento especial a la polinización
comercial de cultivos en comparación con la polinización incidental
o adventicia que realizan las abejas en bosques y praderas. Además,
no se le otorga la importancia que merecen a los apiarios de
invernada, los cuales deberían ser clasificados en la categoría d.-
"Otras actividades apícolas" si se utiliza la
interpretación estrecha subyacente en la redacción.
Este enfoque reduccionista permite al redactor de la propuesta
proponer únicamente medidas de regulación para los casos de
apiarios productivos, sin hacerse cargo de otras situaciones que
podrían representar un mayor riesgo para la sanidad apícola, como
la invernada y la polinización dirigida, donde se concentran muchas
colmenas en áreas pequeñas.
Es evidente la necesidad de abordar estas cuestiones y adoptar una
visión más amplia y precisa que considere todas las actividades
apícolas relevantes, promoviendo así la protección de la salud de
las abejas y la sustentabilidad de la apicultura en su conjunto, con
un mas sano coexistir entre nomades y sedentarios, entre nortinos y
sureños, entre grandes y mas chicos.
Incluso resulta lamentable y preocupante desde la perspectiva
ciudadana que, a pesar de contar la autoridad con al menos 5 años de
datos de registro de apicultores y apiarios georreferenciados, no se
haya presentado como parte de la discusión un análisis de esos
datos geográficos para intentar justificar al menos las distancias
propuestas. Según los datos disponibles y la experiencia de muchos
apicultores, las definiciones de distancia planteadas no se ajustan a
la realidad de muchos apiarios a nivel nacional. Sería beneficioso
que el Ministerio de Agricultura presente un análisis de esos datos
para que se puedan apreciar los impactos de lo que se nos propone y
no se tome una decisión "a ciegas" sin una justificación
razonada o al menos una explicación comprensible.
En relación a la resolución de movimientos, se establece que
"las colmenas que sean objeto de movimiento deberán estar
identificadas de acuerdo a las normas reglamentarias de la Ley 21.489
(Norma Técnica)". Sin embargo, es fundamental comprender cómo
y en qué plazo se debe cumplir con esta identificación. Esto es
vital para poder cumplir con el Ficha de Movilización de Colmenas
(FMC) o llevar un control interno adecuado, es decir, colmena por
colmena. Lo que la Ley define como Norma Técnica se nos presenta
como Reglamento General, y en este último documento, como hemos
mencionado anteriormente, todas las colmenas solo se marcan con el
número de productor. En el Real Decreto español 209/2002 se
otorgaron 60 meses a los apicultores para cumplir con esta exigencia
de marcar las colmenas. Apelando al principio de gradualidad
establecido en la Ley apícola, es importante preguntarse: ¿Cuánto
tiempo tendrán los apicultores para marcar e individualizar sus
colmenas en Chile? ¿Se marcarán e individualizarán de la misma
manera que en otros países o normativas?
Es esencial que estas cuestiones sean aclaradas y se establezcan
plazos razonables para que los apicultores puedan cumplir con los
requisitos de identificación de las colmenas de manera efectiva y
coherente. Esto permitirá garantizar la trazabilidad y el control
necesario sin imponer una carga excesiva o generar confusiones
innecesarias para el sector apícola.
Sin duda que dado las estrictas condiciones económicas actuales
que transita el sector se piense en alguna forma de apoyo para lograr
esta marcación e individualización que la Ley obliga.
Así como existe una discrepancia entre la comprensión de la
mayoría de los apicultores y el redactor de los documentos
mencionados en relación a la definición de una colmena de
producción, también se observa una falta de entendimiento respecto
al espíritu de la Ley en lo que respecta al "sistema
actualizado y permanente de control interno". Los apicultores
siempre han entendido que esto se refiere a un cuaderno de campo, el
cual se traslada de un apiario a otro (de cualquier tipo) y se
registra en un formulario impreso que lleva consigo el transportista
(generalmente el propio apicultor). Sin embargo, nos encontramos con
que el redactor de los documentos insiste en que este control interno
debe ser realizado a través de un formulario digital llamado Ficha
de Movilización de Colmenas (FMC), el cual se genera a través del
Sipec Apícola un servicio online. Se entiende que esta es la única
forma en que el SAG puede cumplir con el requisito de notificación
de la aplicación de plaguicidas que exige el artículo 12 de la Ley
(y que el SAG olimpicamente y con poca claridad delega en cada
huerto). Sin embargo, surgen dudas por parte de los apicultores, ya
que saben que la realidad puede presentar situaciones en las que no
haya señal para acceder a internet o en casos de emergencia donde se
deba tomar la decisión de movimiento con menos de 48 horas de
antelación. Además, se echa de menos un período de prueba o marcha
blanca en el que los apicultores puedan adaptarse a este nuevo
requisito/proceso.
En el mismo espíritu de comprensión de la realidad apícola, se
debe reformular el punto e) de la resolución que regula los
movimientos, eliminando la mención a "muerte o pérdida de
colmenas" y redactándolo de manera que se establezca lo
siguiente: "En caso de discrepancias entre la FMC declarada con
48 horas de antelación y el movimiento realizado en última
instancia, el apicultor deberá...".
Esto es de suma importancia, especialmente cuando se solicita el
detalle colmena por colmena (la única forma real de controlar) para
los movimientos destinados a la polinización rentada o dirigida,
dado que primero se deben seleccionar las colmenas que cumplen con
las normas de polinización (o las especificaciones del cliente) y
luego se debe esperar al momento adecuado de floración en el
cultivo, lo cual puede cambiar en el transcurso de una semana y
resulta imposible de cumplir en un plazo de 48 horas. Esto se
complica aún más si hay varias partes involucradas y no solo
depende del apicultor.
También surgirá una situación contradictoria cuando un
apicultor reciba un aviso de aplicación con 48 horas de antelación
y decida mover o trasladar sus colmenas, pero no pueda generar la FMC
con al menos 48 horas de antelación. Esto plantea un dilema que
resulta difícil de resolver a menos que exista la posibilidad de
hacerlo de forma manual.
En ese sentido, sería más adecuado que los apiarios utilizados
para la polinización sean registrados por el huerto que requiere el
servicio, en lugar de que sean registrados por los apicultores que
tengan contratos de prestación de servicios durante esa temporada.
Esto es especialmente importante considerando que el artículo 12 de
la ley exige a quienes realizan aplicaciones de plaguicidas utilizar
una herramienta diseñada específicamente para que el huerto pueda
identificar los apiarios dentro de un radio definido según la
toxicidad del principio activo y el tipo de aplicación (terrestre o
aérea), y así obtener los datos de los apicultores/apiarios a
quienes se les debe notificar con 48 horas de antelación antes de
cada aplicación. ¿Cómo accederan a la información de los
apicultores si no están registrados los campos en el Sipec? Si
huertos o campos se registran en el Sipec, no solo porque hacen
aplicaciones, si no que ademas contratan colmenas para polinización,
se podría establecer una relación de muchos a uno o de uno a otro
(similar al caso de la solidaridad entre apicultores que se prestan o
comparten apiarios), lo cual no está permitido actualmente, ya que
la definición de relaciones es uno a uno.
Continuando con la Resolución y
la Norma Técnica que regula las aplicaciones de plaguicidas de
acuerdo con el artículo 12 de la ley, y con el objetivo de evitar
futuras interpretaciones erróneas, es necesario definir los ug/abeja
(microgramo/abeja) haciendo referencia a algún estándar de
laboratorio para situaciones de contacto y/o ingestión (o el
estándar que sea más estricto). Sin esta referencia a un estándar,
una abeja puede pesar más de 160 mg (miligramo) cuando está viva y
con el buche lleno, pero menos de 90 mg (miligramo) cuando está
muerta y seca en horno, lo que genera una diferencia de casi el 100%,
lo que hace que la norma sea ambigua.
Se percibe cierta discrecionalidad que resulta molesta en el punto
4.84 de esta norma técnica de aplicación de plaguicidas, dado que
si la aplicación es ordenada por el SAG, quedaría exenta de dar
aviso a los apicultores y cumplir con la norma que rige para todos
los demás. En caso de que la instrucción sea dada por el SAG pero
la aplicación sea realizada por un particular, ¿se aplicaría
también la excepción?
"Para determinar el distanciamiento entre apiarios, se tomará
en cuenta el número de colmenas de los apiarios que estén
registrados y activos según la última declaración realizada en el
SIPEC Apícola." dice el penultimo parrafo del art 4 del
reglamento de trashumancia. ¿Qué se entiende por un apiario
registrado y activo?
El registro de los apiarios se realiza obligatoriamente solo en
octubre y luego se actualiza según los movimientos. ¿Cuando se
retiran todas las colmenas de un apiario, deja de estar activo?
¿También deja de estar registrado? Si ese fuera el caso, un apiario
de producción de miel en el sur o en la cordillera de la zona
central nunca estaría registrado y activo para un apicultor
trashumante, ya que se utilizan después de octubre.
Para un apicultor trashumante, un apiario registrado y activo es
aquel en el que potencialmente puede colocar colmenas, y su selección
y carga dependerá de la evaluación que cada apicultor realice de
las condiciones presentes y las posibilidades futuras para cada
temporada de producción en particular. No es una situación estática
en el tiempo y es muy difícil de predecir debido a los cambios
impredecibles impuestos por el cambio climático. En el ámbito de la
agricultura, a esto se le llama "condición del sitio", y a
veces es conveniente sembrar un determinado cultivo en invierno,
mientras que en otras ocasiones es mejor sembrarlo en primavera, todo
dependiendo de la apuesta que haga cada agricultor en función de su
experiencia y conocimiento. La pertinencia de esa decisión a menudo
marca la diferencia entre el éxito y la bancarrota.
Dado que existe un historial de apiarios (con al menos 5 años de
registro por parte de la autoridad / FRADA), es necesario examinar
esta nueva propuesta de distanciamiento entre apiarios y "apiarios
registrados y activos" con la pregunta de "¿Quién tiene
prioridad?".
Como mencionamos anteriormente, según la información de
ubicación de los apiarios que tenemos disponible, la propuesta
actual es inviable, ya que hay apiarios históricos que no cumplen
con las distancias establecidas. ¿Cuál de ellos está infringiendo
la norma? ¿Cuál es el orden de prelación en estos casos?.
Por lo tanto, es fundamental que el Ministerio de Agricultura
realice un estudio más profundo y exhaustivo de los datos de
registros existentes para evaluar el impacto de las medidas
propuestas.
En particular, es necesario realizar simulaciones de la Regla de
Negocio propuesta para operacionalizar las distancias y capacidades,
y en base a ellas, evaluar los impactos del Reglamento propuesto.
Hasta ahora, se nos ha presentado un ejercicio rápido sin compartir
el archivo de Excel para comprender mejor la mecánica de cálculo, y
se ha llevado a cabo un trabajo sin considerar la geografía, solo
utilizando datos agregados a nivel regional. Esto no es suficiente
para estar satisfechos y, obviamente, al consultar a los apicultores,
se presentarán distancias y capacidades que generen opiniones
favorables o desfavorables, dependiendo de la interpretación de cada
apicultor en cuanto a lo que entiende es su conveniencia.
Finalmente, esta situación genera incertidumbre, especialmente en
relación con la diferencia entre apicultores que producen material
biológico para la venta y aquellos que, sin ser apicultores,
comercializan material biológico. ¿De dónde proviene este material
biológico si no hay un vínculo evidente entre apicultores y
comercializadores declarado en la ley o los reglamentos?
También hay incertidumbres en relación con los apicultores que
han registrado apiarios en el tipo C del artículo 6 de la Ley y el
punto 7 del reglamento de trashumancia, que surgen de una mala
interpretación de lo que constituiría una colmena de producción.
Además, existen incertidumbres en relación con la regulación de
las zonas de desarrollo y selección genética, que se dejará para
futuras regulaciones. Es probable que en Chile no haya ningún
apicultor que se encuentre en esta categoría, es decir, que tenga un
apiario dedicado exclusivamente a la selección y cría con necesidad
de un mayor aislamiento. Sin embargo, hay muchos apicultores que
producen material biológico para la venta con fecundación abierta
de reinas.
En Chile, a menudo se confunde
el fenotipo con el genotipo y se habla de pureza genética sin una
base científica molecular real (o sin utilizar otras técnicas
estándar, como la morfología de alas). Si la autoridad conoce
situaciones particulares que requieren protección, estos requisitos
deberían reflejarse en este Reglamento ahora y no mantener la
incertidumbre dejando esto para el futuro.
Para impulsar el uso de herramientas geográficas y el Registro de
los Apicultores, se requieren incentivos efectivos. Es fundamental
promover ideas innovadoras que impulsen la apicultura nacional,
abordando tanto la crisis actual como el futuro del sector. Esto
implica estrategias a corto y largo plazo para respaldar a las abejas
y a los apicultores. Se necesita un enfoque integral y colaborativo
que considere los desafíos y oportunidades del sector. La
implementación de políticas públicas adecuadas es esencial para
crear un entorno favorable a la apicultura y fomentar la colaboración
entre todos los actores involucrados.
Email enviado a ODEPA el 14706/2023 en el marco del proceso participativo de redacción de Reglamentos/Resoluciones de la Ley Apicola https://www.odepa.gob.cl/coordinacion-publico-privada/comision-nacional-apicola